Durante estos dementes e irreales días, que parecen sacados a lo vivo de la película de Mad Max, muchas ideas han circulado por la cabeza de Frank Spartan. Algunas optimistas y algunas catastrofistas, probablemente en sintonía con la evolución de mi estado de ánimo. Un estado de ánimo algo errático y que persigue unas huellas que dan vueltas sobre sí mismas, como un felino salvaje recién capturado que te mira a través de los barrotes con expresión de querer arrancarte la yugular por meterle en cautiverio.
Sin embargo, a medida que he ido contrastando estas furibundas ideas con la información adecuada que hay ahí fuera – con el máximo rigor que estar enjaulado entre cuatro paredes me permite – mis pensamientos se han ido filtrando y he acabado aterrizando en una posición… digamos más o menos sosegada. O eso parece, al menos.
Veamos dónde estamos.
Por un lado, estamos inmersos en una situación a la que no estamos acostumbrados ni como sociedad ni como individuos, que es, ni más ni menos, una privación súbita de nuestros derechos de hacer prácticamente lo que nos da la gana, prácticamente cuando nos da la gana. Derechos que, por cierto, estamos muy acostumbrados a ejercer. Esto es un choque emocional importante que nos ha dejado a todos desorientados y sin dirección.
Por otro lado, la práctica de distanciamiento social ha cercenado en un alto grado nuestra capacidad de buscar referencias en el comportamiento de los demás. Ante la ausencia de las referencias habituales, hemos entrado dócilmente en la dinámica de perseguir otras en los medios de comunicación y en los múltiples – y no siempre fiables – mensajes de las redes sociales.
Como consecuencia de estos dos efectos, nuestra capacidad de decidir por nosotros mismos con equilibrio ha quedado significativamente mermada. Estamos como perdidos, desprovistos de los mecanismos de protección con los que solemos contar para avalar nuestra forma de comportarnos. Por eso saltamos hacia el papel higiénico en el supermercado como Aquiles saltaba hacia aquel gigante de tres metros en la primera escena de Troya.
Hay muchas reflexiones que se pueden hacer en este contexto. Y habrá muchas que hacer en las semanas que nos aguardan. Así que vamos a empezar con calma y a centrarnos por ahora en un par de ellas.
¿Debe basar el individuo su responsabilidad moral en las directrices de sus gobernantes?
Los acontecimientos de las últimas semanas reflejan que las poblaciones de los distintos países han ido entrando, de manera paulatina, en una dinámica de comportamiento muy inusual e incómoda, a raíz de las políticas de contención impuestas por los gobiernos. Muchos estamos entrando en esta dinámica de manera forzada, a regañadientes, esperando a que las autoridades nos vayan dictando lo que podemos y no podemos hacer, lo que es aceptable y lo que no.
Esta dinámica, a pesar de ser natural en esta situación, es también peligrosa. El sistema en el que vivimos hace que los gobernantes funcionen con incentivos que no comprendemos del todo, muchos de los cuales debilitan el cumplimiento de las funciones y objetivos que se supone que deben priorizar. Por esa razón, no debemos asumir alegremente que sus decisiones irán siempre dirigidas a maximizar el bien común o minimizar el daño colectivo. Ni que su definición de lo que eso significa deba coincidir necesariamente con la nuestra.
Cuantas más piezas de análisis riguroso devora Frank Spartan, más convencido estoy de que la situación del coronavirus es mucho más grave en lo que a extensión del contagio se refiere de lo que el sistema de información en el que estamos envueltos pretende hacernos creer. Esta creencia se ancla en dos ideas que estoy entendiendo cada vez mejor y que están ocupando una representación creciente en mi evaluación de la situación:
- El tiempo que se tarda en tomar acciones correctoras tiene una importancia extraordinaria en el resultado.
- Las estrategias de contención de medias tintas no funcionan. Solamente provocan una ilusión transitoria de funcionar que agrava la situación en base al punto 1.
En España y en la mayoría de los países desarrollados estamos adoptando una filosofía colectiva de contención de medias tintas, que se materializa en una estrategia tan inconsistente como inefectiva. Que la gente se quede confinada en sus casas el fin de semana y después se desplace a su lugar de trabajo durante la semana y acuda a diario al supermercado, generando miles y miles de interacciones humanas diarias, anula total y absolutamente cualquier tipo de progreso en la dinámica de contención. Lo que ocurre es que no se aprecia inmediatamente por el decalaje temporal que se produce en la contabilización de personas infectadas.

Si ponemos esta situación en contexto con el tiempo ya perdido en la implementación de las medidas de contención, el análisis comparativo de la situación de otros países indica que la probabilidad de que el número de contagiados en nuestro país sea ya de varias decenas de miles – y de que el número de muertes aumente sustancialmente en las próximas semanas – sea extremadamente alta. Las estadísticas oficiales, que todo el mundo toma como referencia de la gravedad de la situación, no reflejan este hecho porque hay un enorme cuello de botella en el proceso de realización de las pruebas que determinan si alguien pasa a formar parte de esas estadísticas, o no.
En otras palabras, tiene toda la pinta de estar ya liada y de que el diablo ande suelto por las calles. Lo que se denomina “esfuerzo de contención” no es otra cosa que un “esfuerzo de minimización de muertes”, porque la contención es un objetivo poco realista con la dinámica de comportamiento que hemos seguido hasta ahora. Demasiada gente, muy probablemente muchísima más de la que reflejan las estadísticas oficiales, tiene ya el virus. Y una gran parte de esa gente sigue acudiendo a diario a trabajar y al supermercado, multiplicando su propagación.
En resumen, este comportamiento no está anclado en el egoísmo ni mucho menos. Simplemente tiene lugar porque los tambores de la gravedad del problema no suenan con decibelios suficientes en la cabeza de muchas personas. Y es que los mensajes que han dado nuestros gobernantes y las medidas que han tomado hasta ahora no sugieren que esos tambores deban sonar más alto de lo que suenan.
A estas alturas conocemos perfectamente las consecuencias de comportarnos de forma demasiado laxa, porque hemos leído ya sobre ellas en mil sitios: El colapso del sistema sanitario y la muerte innecesaria de un montón de gente. Pero el problema no es que no comprendamos el peor escenario. Lo comprendemos. El problema es que los mensajes que oímos en los medios de comunicación y de nuestros gobernantes nos llevan de forma natural a creer que todavía no hay tantos contagios como para alarmarse de verdad y que ya estamos haciendo, como sociedad, un esfuerzo sobrehumano y encomiable para contener el virus. Y que eso, junto con unos cuantos aplausos en los balcones, debería ser más que suficiente para conseguir nuestro objetivo.
Yo no tengo esa opinión. Creo que todavía, a pesar de los progresos de toma de conciencia que hemos experimentado como sociedad en los últimos días, estamos aún infravalorando significativamente la magnitud del problema. Y al infravalorar la magnitud del problema estamos dispuestos a ser más permisivos con el distanciamiento social de lo que quizá deberíamos ser.
Si aceptamos esta tesis, las reglas del juego cambian un poco. Porque, en estas circunstancias, la única estrategia que tiene visos de funcionar para minimizar el número de muertes es que los individuos vayan por delante de sus gobernantes en disciplina moral y adopten sus propias reglas de comportamiento. Reglas de comportamiento consistentes con unos decibelios mentales sobre la gravedad del problema mucho más elevados. Reglas de comportamiento que quizá puedan parecer excesivas desde la perspectiva general de contención a medias en la que estamos inmersos.
Esto no es fácil de hacer. Nada fácil de hacer.

No todo el mundo cree poder permitirse el riesgo de plantar cara a su jefe y exigir trabajar desde casa.
No todo el mundo cree tener un colchón económico suficiente como para no percibir sueldo durante unos meses o perder su empleo.
No todo el mundo tiene el lujo de que sus familiares de edad más avanzada vivan en otra residencia diferente de la suya y puedan aislarse por completo.
No todo el mundo cree ser capaz de comer comida enlatada y pan de molde durante varias semanas, renunciando a ir al supermercado a diario durante la fase crítica de expansión del virus.
No todo el mundo va a mantenerse sereno y firme cuando las fuerzas empiecen a flaquear después de varias semanas de confinamiento y al mismo tiempo, misteriosamente, el número de muertes suba exponencialmente a consecuencia de estar aplicando una estrategia de contención de medias tintas en este momento.
Paradójicamente, el optimismo, un elemento que siempre suele estar de nuestro lado y ayudarnos a salir victoriosos en los momentos difíciles, puede ser un arma de doble filo en estas circunstancias si se utiliza de forma equivocada. Tener una perspectiva optimista sobre el desenlace de esta situación es algo bueno, pero hemos de ser muy cautos a la hora de trazar nuestras directrices de comportamiento con el sombrero optimista en cuanto a nuestra evaluación de su gravedad. En esta situación, contraintuitivamente, una dosis controlada de pánico y pesimismo a nivel interno puede ayudar a que la manifestación externa de nuestro comportamiento sea mucho más efectiva para conseguir nuestro objetivo.
Recordemos que el riesgo es tremendamente asimétrico. Por un lado, cierta incomodidad coyuntural y puede que un impacto económico severo en nuestras vidas. Por otro lado, miles de muertes innecesarias de más, solamente en nuestro país. Por baja que sea nuestra estimación de la probabilidad de que esto vaya a suceder, por muy optimista que sea nuestra evaluación de la situación y por mucho que queramos fiarnos de que lo que nos dicen nuestros gobernantes es cierto, ¿de verdad es un riesgo que queremos correr a la hora de decidir como debemos comportarnos a nivel individual?
Quizás sí. Sólo nosotros sabemos la respuesta. En cualquier caso, éste es un gran momento para poner a prueba si nuestra filosofía de vida y los valores que creemos que dirigen nuestras decisiones son sólidos o por el contrario son débiles. Si de verdad tenemos claro quién lleva el volante de nuestro comportamiento en caso de conflicto. Si nuestra jerarquía de prioridades es nítida o es confusa. Y si a raíz de esta situación comprobamos que es confusa, quizá debamos dedicar un poco de tiempo a poner la casa en orden cuando la tormenta amaine y la calma vuelva. Porque en el futuro habrá más tormentas y más decisiones difíciles que tomar.
Si quieres profundizar en el análisis riguroso sobre el contagio y las variables que lo determinan, este artículo merece la pena (traducción al castellano al final). Y si quieres un poco más de material sobre la dimensión filosófica y moral del asunto, lee esta reflexión de Nassim Nicholas Taleb.
Los acontecimientos inesperados son inevitables y tu carácter es tu mejor arma para afrontarlos con éxito
El coronavirus es un ejemplo más que ilustra la constante presencia de cambios inesperados en nuestras vidas y la importancia de construir un estilo de vida flexible y anclado en una filosofía de vida sólida. Una filosofía en la que nuestra satisfacción y felicidad no dependan de elementos materiales y recompensas externas sino que se basen en una congruencia de comportamiento con unos valores internos que eleven nuestro espíritu.
No esperábamos la gravedad de los efectos de la crisis del 2008 y no esperábamos la gravedad de los efectos del coronavirus. Y no los esperábamos porque no es posible hacerlo. Por muchas señales de alarma que veamos, los incentivos del sistema empujan a la sociedad inexorablemente a que las ruedas sigan girando, hasta que el problema se hace tan evidente que el propio sistema reacciona para evitar el riesgo de autodestruirse si continúa operando de la misma forma.
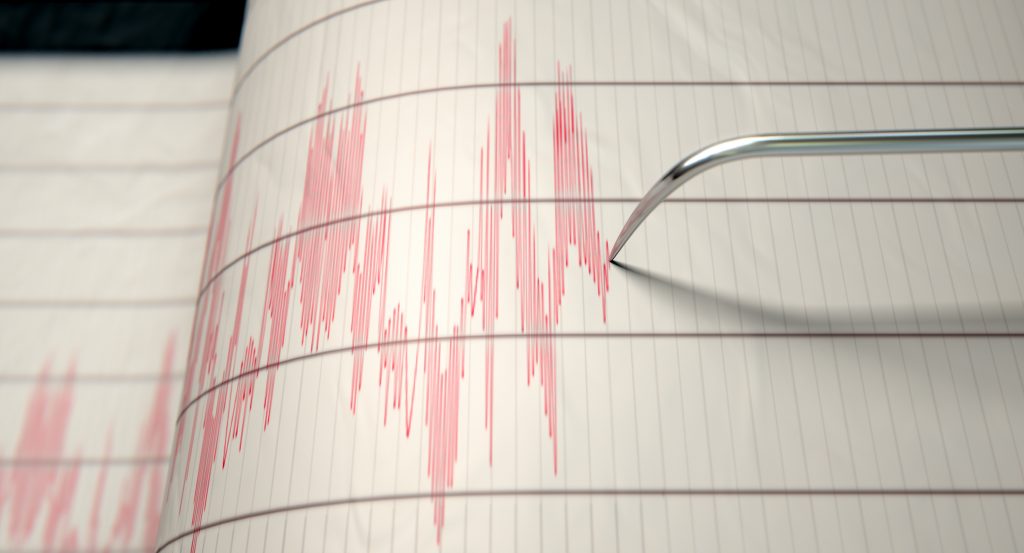
La solución, una vez más, se encuentra en el propio individuo. Es el propio individuo el que tiene la libertad y la capacidad de construir auténtica seguridad en su vida manteniéndose en movimiento y generando alternativas que le permitan atravesar y superar situaciones de dificultad e incertidumbre.
Es el propio individuo el que tiene el poder de gastar menos de lo que gana e invertir la diferencia para construir un colchón económico que le permita decidir con libertad y convicción cuando llegue el momento de la verdad. El que tiene el poder de continuar aprendiendo cosas útiles que aumenten su valor y flexibilidad profesional en lugar de agarrarse de forma estática a su empleo actual y emplear todo su tiempo libre en entretenerse. El que tiene el poder de decidir mostrar su vulnerabilidad y desoír a su ego para construir relaciones más auténticas y que éstas respondan como esa persona necesita en los tiempos difíciles. El que tiene el poder de no elegir siempre lo más fácil e ir perfilando un carácter que le permita reaccionar con la adecuada disciplina moral en las situaciones que así lo requieren.
Los acontecimientos inesperados son inevitables. El arma principal con la que contamos para poder navegar con éxito a través de ellos son nuestros valores y nuestra filosofía de vida. En otras palabras, nuestro carácter.
Nuestro carácter está en constante movimiento. Se forma a través de la acumulación de todas esas pequeñas decisiones que tomamos en el día a día. Esas decisiones que parecen poco relevantes, pero que van formando hábitos. Hábitos que, a su vez, van conformando nuestro carácter.
Vigila esas pequeñas decisiones. A primera vista pueden carecer de importancia, pero nuestra capacidad de sobrevivir y prosperar en los momentos realmente difíciles, como son estos que estamos viviendo, se encuentra escondida en ellas.
Hasta la próxima reflexión, cuídate y cuida de los demás.
Pura vida,
Frank.

